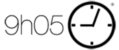I. Perdóname Señor, porque he pecado
Mi nombre es Sebastián. Nací hace treinta y tres años un día como éste en un poblado del centro oeste de Francia, a orillas de un río de nombre impetuoso. Me he salvado por milagro, entiéndase como quiera, por voluntad divina o por la fuerza bruta del azar. Quisiera poder decir lo mismo de los otros. No sobrevivió casi nadie, todo se fue por la borda. Para ser sincero, en el principio no vi cómo se acercaba. Estaba aquí, lo tenía todo bajo la vista, pero estaba como ciego. Impotente, después, cuando ya entendí. Y entonces sucedió, no hubo fuerza que fuera suficiente para plantarle cara. En el espacio de una fracción de tiempo (no podría decir qué tiempo), todo se vino abajo. Tengo que contar mi historia para que nadie se olvide de lo que sucedió, tengo que contar mi historia para que me entiendan, también.
Debo decir que gocé de una niñez sin problemas, aunque a veces con un poco de escasez. No es que no fuera feliz, sino que había días en que hasta faltaba el pan. Vine al mundo en una familia mixta, como las llamamos en Francia: padre español, madre francesa, con dos hermanos, uno de los cuales tuvo mi madre con su primer marido. Abuelos que a duras penas entendían el francés: a la fuerza tenía que hablar en español con ellos o nadie se entendía. Más tarde, en la escuela, brillé por un comportamiento extraño que despertó en mi profesora sospechas de que era autista. Les fue a contar a mis padres que me negaba a hablar. No era del todo cierto, no es que me negara a hablar, sino que no tenía nada que decir. Se me olvidó decir que nací sordo, o al menos eso creían porque no reaccionaba correctamente a las estimulaciones auditivas. Resultó que tenía hipoacusia bilateral (sordera parcial, en especial manera con los sonidos agudos) que no afectó mi desempeño académico, sino que fue un punto de apoyo para mí. Disfrutaba ser diferente, desde todos los puntos de vista que tenía en esa época: familia mixta, deficiencia auditiva. En combo, era una especie de llave mágica que me daba paso a un mundo imaginario en que no me faltaba nada. Sin lugar a dudas fue por eso que no sufrí en mayor medida los períodos de carencias que vivimos de niños con mis hermanos.
Cuando mis padres fueron notificados sobre mi supuesto autismo, protestaron indicándole a la profesora que yo era un niño de lo más común. Hablaba como nadie en casa. Acto seguido, me amenazaron (no recuerdo cuál fue el tenor de la amenaza) y empecé a hablar en clase. Ese día, recuerdo que la angustia se apoderó de mí al salir de la escuela. Buscaba a mi padre entre la muchedumbre esperando en las puertas y no lo encontraba. Creí verlo en varias ocasiones, siempre con el mismo pelo (pelo corto negro con una mecha larga de pelo blanco, inmaculado). Estas visiones provocaron en mí una angustia insostenible, hasta que finalmente lo vi. Esa noche, me desperté reviviendo en pesadillas aquel momento, una pesadilla que nunca se borró de mi memoria y regresa a mí de vez en cuando.
Nos mudamos de casa unos años después. Esta mudanza (algunos kilómetros más allá de donde vivíamos) se convirtió en un drama insospechado en mi joven vida. Perdí todos mis puntos de referencia, creo que incluso perdí los puntos de referencia de mi mundo imaginario. Fue una implosión que se manifestó de una forma tan poética como maligna hacia mis padres. Apenas instalado en nuestro nuevo hogar, preso de la desesperación (me habían dejado solo con mi hermano mayor), comencé a dibujar mariposas rojas en las paredes blancas recién pintadas. Para mí era la forma de expresar que mi mundo había desaparecido, se había esfumado, se había volado y no quedaba nada.
Siguieron años normales y relativamente tranquilos, con pausas regulares en el pueblo natal de mi padre, en España, donde refundaría mi mundo imaginario y que no me dejaría nunca. Aparte de esto, fue una niñez de lo más normal y de lo más aburrida. Entraba a clases, salía para el almuerzo, regresaba a clases y volvía a casa para hacer los deberes. Mis resultados siempre fueron buenos, a veces muy destacados, por lo que mis padre se sentían aliviados y satisfechos. Para mis hermanos no fue lo mismo. Gaetan, mi hermano mayor, sufrió mucho la desaparición de su padre. El hermano del medio, Albert, sufrió las consecuencias de un sistema escolar que premia solo a quienes son medianos en todo o destacados en todo, y él no era bueno en matemáticas. No es que le fuera mal después, sino que la escuela saboteó su potencial.
Fui el primero y único miembro de mi familia en ir a la universidad. Para mi padre, era un orgullo poder decirle a sus amigos y compañeros de trabajo que su hijo estudiaba en la universidad. Al comienzo era un estudiante normal, con resultados normales y comportamiento normal. Luego, con el paso de los meses y la paulatina deserción de las aulas por la mayoría de los estudiantes, empecé a interesarme cada vez más a mis estudios. Mi tiempo estaba dividido en tres: estudio en clase, estudio en la biblioteca y estudio en casa. Fue el descubrimiento de infinitas posibilidades: nuevas literaturas, nuevos idiomas también, nuevas formas de pensar. Toda esta novedad no hizo sino multiplicar mi pasión por lo que hacía. Me gradué con muy buen promedio y con la consideración de mis profesores.
Para poder pagar mis estudios que estaban fuera del alcance de mis padres, trabajaba todos los veranos en el mantenimiento de los viñedos de la región, y luego hacía las vendimias. Los cosechadores cargaban los racimos de uva que cortaban en un canasto fijado en mis hombros que debía llevar al tractor al final de la plantación. Entre idas y vueltas, conocí a Daniel, otro cargador, quien se haría buen amigo. Para desviar la atención del dolor de espalda continuo que teníamos, con nuestros cuarenta kilogramos cargados en la espalda, hablábamos desenfrenadamente de todo y nada. Daniel se había ido seis meses antes de pasantía en Colombia, en el marco de sus estudios de remediación ambiental. Tras finalizar la pasantía, con uno de sus amigos decidieron ir más al sur a conocer un poco más del continente. Pararon en una pequeña ciudad al pie de un volcán que acababa de reactivarse, en donde se hicieron muy amigos de un grupo de estudiantes de derecho de la capital ecuatoriana, que también estaban de visita.
II. Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido hoy
Daniel me puso en contacto con Emilia, una de sus amigas ecuatorianas, con quien conversaba de forma seguida. Recuerdo que nuestro primer tema de conversación fue la literatura. A pesar de estudiar derecho, era una chica con una pasión genuina por la literatura, tanto universal como la de su país. Me hizo conocer a muchos de los escritores de su país y encontramos en Jorgenrique Adoum una fascinación común. Esta fascinación fue el despertar de algo más que se revelaría con el tiempo.
Quería tener en mis propias manos —y también poseer— uno de los libros de Adoum. En nuestras conversaciones por internet, Emilia me había enviado numerosas citas, párrafos seleccionados y relatos de Adoum que fueron como una revelación para mí. Esto hizo que empezáramos un intercambio epistolar frecuente. Me mandó los poemas de Jorgenrique Adoum, que leí una y otra vez. En agradecimiento, le mandé flores secadas. Todo continuó en una gradación de consideración uno para con otro. No podría decir si fue nuestra fascinación común por la poesía lo que nos reunió, lo único que tenía claro en este momento es que rebosaba de un sentimiento que no había sentido en esa intensidad antes.
Meses después, decidimos que iría a visitarla en su país. Y así fue. El diez de julio de hace ocho años, me despedí de mis padres, me fui al aeropuerto y me subí al avión. No estaba seguro de lo que esperaba. Sencillamente, creo que las expectativas seguras que tenía era visitar el país bonito que había visto en las fotos que Emilia me enviaba. Más allá de esto, no sabía qué esperarme ni qué esperaban de mí.
Llegué al día siguiente, a las ocho de la mañana, hora de Ecuador. No me esperaba nadie a la salida. Recuerdo una vista sobrecogedora a las lomas del Pichincha y a las vallas monumentales de Movistar. Vaya primera impresión. Avanzaba por la acera y no me esperaba nadie más que unos taxistas proponiéndome llevar a quien sabe donde. “¿Taxi?” me preguntaban continuamente. Seguía avanzando hasta la salida internacional, en donde no me esperaba nadie. Tenía el número de teléfono de Emilia en el bolsillo (por si acaso, pensé al anotarlo ahí). Buscaba una cabina de esas que había en Francia en aquella época, pero no encontré nada. Solo vi un café de internet, y ahí me di cuenta que también tenían cabinas. Dudé un rato antes de instalarme en el taburete de la cabina y marcar el número. Luego marqué el número y una voz desconocida me indicó que el número no existía. Salí a preguntarle al vendedor cómo se marcaba (tenía el número de teléfono con los códigos internacionales). Volví a marcar y esta vez funcionó.
“—¿Aló? Escuché al otro lado del teléfono.
“—¿Emilia? Soy… Soy Sebastián…
“—¡Sebastián! Perdóname, estoy en camino. Me cogió el tráfico. Llego en diez minutos, estoy por ahí cerca. No te preocupes. ¡Nos vemos!”
Así terminó la conversación. Entonces volví a las llegadas internacionales, ubiqué un banco y me senté, con mis dos maletas de guardaespaldas. Esperé a Emilia sin saber qué creer o pensar. Creo que hasta pensé que no llegaría. Y luego estaba ahí, hundida en sus bufandas (por el frío), con los ojos protegidos por sus gafas (panorámicas). Recuerdo haberme fijado sin poder moverme, ni para adelante ni para atrás. Me moría por ver sus ojos pero se negó a retirar las gafas. Quería abrazarla pero no podía moverme, y ella me abrazó. Insistí en quererle quitar las gafas, pero se negó nuevamente. Empezó a faltarme el aire.
“¿Vamos al auto?” me dijo. Asentí. En este momento y en el de antes, había perdido todo control sobre mí. Ignoraba lo que me estaba pasando. Me sentía culpable por no haberla saludado como quería hacerlo, porque era mi amiga. Por eso me faltaba el aire, por eso cada paso se me hacía pesado.
“¿Subes tus maletas al auto?” preguntó, y eso hice. Se me derretían los brazos con el esfuerzo de subir las maletas. “¿Cómo estás?” le respondí, en un intento de corregir la actitud que según yo era la peor afrenta que le había impuesto a alguien en mi vida, una actitud que estaba echando abajo toda la relación amistosa (y quien sabe qué más) que habíamos ido construyendo a lo largo de los meses que pasamos intercambiando.
“Bien, es un lindo día hoy” aseveró, con una tristeza patente en la voz. Y entonces subimos al auto, ella de copiloto y yo de chófer. “Creo que no te saludé como te mereces” continué. Quería a toda costa reparar mi error. “Te debo un abrazo. Me he bloqueado, me ha impresionado conocerte. Lo siento, ¿me perdonas y empezamos de nuevo?” fue lo que le dije, y lo que me respondió casi me hizo entrar en pánico.
“Tal vez, ya veremos” contestaste, con una voz de desafío. Entonces arrancamos, salimos del parqueadero y nos encaminamos a su casa. Me hizo pasar por unas calles muy empinadas y se sorprendía con mi cordialidad con los demás usuarios de la vía. Como se hacía en Francia, dejaba pasar a los peatones, cedía el paso a los taxistas y no rebasaba por la derecha.
El taxi que nos llevaba la delantera se detuvo abruptamente, obligándome a hacer una maniobra de emergencia. Apenas un cuarto de segundo antes me disponía a darle un beso en la mejilla a Emilia, quien, dándose cuenta del frenazo del taxista, viró la cabeza hacia mí a la par que yo frenaba. Nuestros labios se encontraron por accidente, pero debo decir que fue el accidente más afortunado de mi vida. Podría decirse que en ese preciso instante mi vida cambió, aunque para ser totalmente franco no tenía la menor idea de ello.
Como estaba un poco cansado de manejar por la ciudad del caos, Emilia propuso que paráramos en un centro comercial a disfrutar unos jugos, que, según decía, era toda exquisitez en un local cuyo nombre no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que fuimos a un pequeño centro comercial llamado Quicentro. Emilia me preguntó qué jugo iba a pedir, y con la cantidad de opciones de frutas extrañas para mí, tenía que pordiosear el significado de las palabras que leía, que nunca antes había escuchado, refiriéndose a frutas que eran aún más desconocidas para mí. Le contesté a Emilia que me pidiera lo que ella tomaría, con lo que, si mal no me acuerdo, terminamos bebiendo a sorbos jugo de naranjilla (su fruta favorita, según me había contado en alguna ocasión).
Mientras volvíamos al auto, tomé a Emilia de la mano de una forma ajena a lo normal. En vez de entrelazarnos los dedos, le tomé la mano como si fuera a darle un apretón, y caminamos así un buen rato, cogidos de las manos. Luego partimos rumbo a su casa y unos quinientos metros antes de llegar paramos a observar la panorámica que se nos ofrecía de la ciudad de Quito, desde las alturas de las lomas de Monjas. Al llegar a casa, estaba tan cansado que pronto entré en un sueño profundo, comparable al coma, del que no me despertaría sino más de dieciséis horas después.
III. Dos palabras juntas